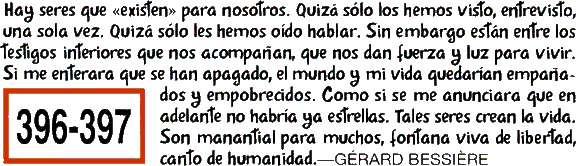|
CELIBATO
Cuando relleno «papeles», dejo en blanco las casillas que se refieren a la familia. Y, cada vez, me doy cuenta de que no tengo hijos.
A lo largo de mis andanzas, he trabado lazos de amistad, de afecto, con centenares de personas, de variada edad.
Están también muchísimos seres, que encontré un día, con los que me relacioné de palabra o por escrito. ¿Hijos sin rostro? ¿Hay que ver cierta «paternidad» en tales intercambios? No lo creo.
Habré dado gérmenes de vida... ¡como los peces! sin saber a quién beneficien. Habré sembrado a voleo, como la dama del logotipo de Larousse («siembro a los cuatro vientos»). ¿Qué habré sembrado? Me pregunto a veces: ¿la semilla de la mostaza del evangelio o granos muertos de un pasado religioso caduco? Lo uno y lo otro, probablemente. Quisiera llevar muy lejos, por el soplo del Espíritu, el «polen de la flor galilea».
Vida gratuita, visitada a veces por el vértigo. Aunque las sombras tuvieran que tragarme al morir, no me arrepiento de haber buscado la humanidad divina y de haber pronunciado la palabra «eternidad». Pero creo —no digo «sé»—, creo en la Vida eterna. Creo que la damos y la hacemos crecer hoy. Quizá podría escribir en los impresos de la Seguridad Social que tengo hijos de eternidad. Hasta puede que la familia sea numerosa.
 EDMOND EDMOND
En la misa, el Hermano Edmond entona el Kyrie. Tiene setenta y ocho años. Su vista es débil: hoy que la luz era brutal, resguardaba los ojos detrás de unas gafas negras. Se levantó allá, al final de la capilla, para ponerse a cantar. Cuando llega a la nota más elevada, su voz se afina, parece que va a pararse y que todos nos vamos a quedar allí arriba, en la cresta de la melodía… Toda una vida está contenida en la nota frágil, ofrecida, que disminuye intensamente.
FLORECILLAS
Se ha adelantado la primavera. Pese a las noches frías, pese a los brutales aguaceros, las prímulas, los crocos, los junquillos han abierto sus pétalos de colores suaves. A la vista, el milagro de cada año.
A lo largo de los senderos, multitud de violetas parecen celebrar un congreso perfumado, en el que llevan la voz cantante las grandes flores soleadas de los dientes de león. Mi atención emocionada se dirige hacia las minúsculas florecillas que apenas asoman entre la hierba o en alguna rendija de una vieja tapia. Las hay a miles, que nadie verá. Su nacimiento, su vida, su muerte van a desarrollarse sin que una mirada siquiera se pose por un instante sobre ellas. Cuánta belleza ofrecida..., ¿desperdiciada? No lo creo. ¿Cuántos secretos no murmurarán, por la tarde, al caer el día?
Quizá, sin duda, existen mujeres, hombres, cuyas vidas se ofrecen así, sin esperar un eco. Gratuitamente...
LIZOURET
Cuando le pregunté cómo estaba, me miró sin decir palabra, pero toda su cara mostraba fatiga, inquietud, pena. Nos quedamos en silencio unos instantes, luego murmuró: «Vengo de rezar ante la tumba de M. Lizouret, para ver si me animo un poco.»
 «M. Lizouret» era el párroco cuando yo era niño. Murió en 1943. Estoy viendo aún a los jóvenes portando su féretro, cuando el cortejo se dirigía a la iglesia. Todo el pueblo, creyentes o no, estaba presente. Cada uno estaba de luto porque «Monsieur» Lizouret había sido el sacerdote de todos y también, por así decirlo, el alma y el honor del pueblo. El círculo de las colinas le veía pasar una vez más. Aquel día, mi amiga R. era todavía una niña. «M. Lizouret» era el párroco cuando yo era niño. Murió en 1943. Estoy viendo aún a los jóvenes portando su féretro, cuando el cortejo se dirigía a la iglesia. Todo el pueblo, creyentes o no, estaba presente. Cada uno estaba de luto porque «Monsieur» Lizouret había sido el sacerdote de todos y también, por así decirlo, el alma y el honor del pueblo. El círculo de las colinas le veía pasar una vez más. Aquel día, mi amiga R. era todavía una niña.
Cuarenta años después, acababa de estar ante el medallón donde la foto del anciano sacerdote sonríe, colocado en la cruz, sobre su tumba. Es prodigioso que
un hombre pueda dar fuerzas más allá de la muerte y de tantos años. Cuando miraba él a la niña y a la adolescente, con unos ojos iluminados frecuentemente por la sonrisa, ¿sabía que la ayudaría permanentemente, hasta el día incluso en que ella entraría a su vez en el otoño de la vida?
Cuando pienso en ella, ahora, la veo de pie, en medio del cementerio, levemente inclinado el rostro, los ojos llorosos... Al cabo de un rato, recobra la paz. Antes de hacer la señal de la cruz y volver a su casa, ansiosa, arregla el jarrón de flores, arranca alguna mala hierba... gestos de ternura.
MARIPOSA
Lamentablemente, el uso torpe de los insecticidas las ha diezmado y escasean en prados y senderos. Pero últimamente parece que «vuelven». Como flores en movimiento, tienen color, luz y gracia ingrávida. En Japón, la mariposa evoca a la mujer y el encuentro de dos mariposas revoloteando presagia un matrimonio feliz.
Sin embargo, los pétalos vivientes de la mariposa se abrieron tras una sorprendente transformación: del huevo a la oruga, a la crisálida después, que va a abrirse para el vuelo de la mariposa... como la continuidad de la vida hacia sus formas superiores, puede estar surcada de contrastes y rupturas. No es de extrañar que la mariposa sea símbolo de la inmortalidad del alma. La palabra griega (psiché) significaba también para los antiguos mariposa.
Entre los cristianos, simboliza y evoca la resurrección. Dante escribió en la Divina Comedia: «¿No recuerdas que somos gusanos nacidos para formar la angélica nube de mariposas que vuelan sin obstáculos hacia la Justicia?».
Los místicos musulmanes han visto en la mariposa que revolotea en torno a la llama hasta dejarse fascinar y quemar, el símbolo de la unión con Dios. «Mira con qué alegría la falena se precipita en la llama. No retrocede ante el amor flamígero. Cuando el vuelo alcanza la proximidad del amado, se abraza a él en el resplandor de su rostro.» (Attar, poeta persa del siglo XIII)
MIOSOTIS
 Los lirios, en el macizo del jardín, se abalanzan hacia la luz. Esas flores regias (violetas, blancas, azul intenso, doradas) se ofrecen en su hermosura gratuita, frágil y efímera. Los lirios, en el macizo del jardín, se abalanzan hacia la luz. Esas flores regias (violetas, blancas, azul intenso, doradas) se ofrecen en su hermosura gratuita, frágil y efímera.
Al lado, peonías, alguna flor de lis, junto a la palmera y el laurel, enriquecen la muda sinfonía.
A la izquierda, en el arranque de la escalera, dos viejos rosales brindan montones de flores amarillas y rosas, y su sutil perfume.
¿Qué significa ese espectáculo maravilloso de colores, olores y formas delicadas? ¿Qué nos dicen las flores con su presencia silenciosa?
Mientras la vida del mundo entremezcla sin cesar alegrías, penas, entrega, egoísmos, tragedias, ternura, ahí están las flores. ¿Indiferentes? Testigos silenciosos, ¿de quién?, ¿de qué?
Están las del jardín, en plena exhibición de sí mismas, como sobre un escenario... y también tantas otras, discretas e ignoradas en el universo de la hierba, que se marchitan sin haber recibido la caricia de una mirada. Infinidad de miosotis («forget my not») nunca caerán en el olvido, porque jamás fueron conocidas. ¿Por qué ese loco derroche de tan delicada belleza?
NOVALIS
Qué respeto por los secretos del mundo en la frase de Novalis: «Muchas cosas son demasiado delicadas para ser pensadas, cuánto más para ser expresadas.»
Siento, sé, por íntima experiencia, que es así en las relaciones con los seres, pero también en la mirada que se puede abrir hacia la tenue aurora o hacia la luz agonizante del día. Navegamos en lo indecible, en lo impensable.
Pero si el alma se vuelve hacia Dios, si se quieren pronunciar palabras sobre él, la frase de Novalis se hace más ardiente todavía. Sin embargo, ¡qué diluvio de palabras y de teorías desde hace milenios!
Soy de los que hablan de Dios. Desde hace treinta años, el silencio me agarrota la garganta. Toda palabra nace, pobremente, de este silencio.
PALETA
Esta mañana la aurora está gris. En el horizonte, hacia el Este, una franja más clara anuncia la luz lejana, pero en las estribaciones del cielo la grisalla de las nubes está inmóvil.
Ayer, «apenas comenzó a descubrirse el día por los balcones del cielo», la aurora era de miel y el sol pareció sorberla elevándose en un cielo de azur. Con frecuencia tiene «dedos de rosa» como se decía en la antigua Grecia y sus ojos ven cómo se suceden los tonos naranja más generosos.
Sea cual sea su color, riqueza o pobreza, la aurora es siempre bienvenida y la claridad del día que nace ahuyenta nuestras tinieblas interiores. La alegría de repente nos gana. Pronto la rutina diaria nos distraerá de ese acontecimiento íntimo, pero habrá iluminado el cielo de nuestra alma.
No sólo están las auroras diarias. A veces, un acontecimiento, un encuentro, un nacimiento, derraman su haz de luz, y una vida juvenil brota en nuestros corazones. Como si alguien posara un pincel alegre en la paleta de las auroras.
La vida de las naciones y de los pueblos conoce también sus noches y sus días. Y la pequeña Esperanza nunca deja de espiar, entre las tinieblas del cielo y las de la tierra, el leve fulgor que de pronto anuncia la humilde victoria de la luz.
PAN
 Antes de empezar la hogaza o la barra de pan, lo señalo con la punta del cuchillo. Mi padre hacía lo mismo, lo hacía mi abuelo... Soy incapaz de cortar las rebanadas sin haber trazado la señal de la cruz rápidamente. ¿Por qué esa imperiosa necesidad? ¿Es la tradición, el vínculo con mis antepasados, lo que me obliga a ese gesto? Sin duda... ¿Un resto de comportamiento mágico o supersticioso? Posiblemente... En realidad, como decía Víctor Hugo de la oración, ese gesto «sabe mucho más que yo». Siento deseos de preguntarle. Antes de empezar la hogaza o la barra de pan, lo señalo con la punta del cuchillo. Mi padre hacía lo mismo, lo hacía mi abuelo... Soy incapaz de cortar las rebanadas sin haber trazado la señal de la cruz rápidamente. ¿Por qué esa imperiosa necesidad? ¿Es la tradición, el vínculo con mis antepasados, lo que me obliga a ese gesto? Sin duda... ¿Un resto de comportamiento mágico o supersticioso? Posiblemente... En realidad, como decía Víctor Hugo de la oración, ese gesto «sabe mucho más que yo». Siento deseos de preguntarle.
La señal de la cruz sobre el pan de cada día me recuerda que todo alimento es don de Dios. Habría que agradecerle constantemente el recibir la vida misma y todo lo que la mantiene como un increíble regalo. Bendigo al Padre de los cielos al bendecir la hogaza. Cada día, esa señal de la cruz hecha rápidamente va hasta muy lejos.
Sin embargo es una cruz lo que trazo furtivamente. El signo es de victoria, pero también de sufrimiento. A los hombres les cuesta ganar su pan y el de su familia. Hay muchos lugares en la tierra en los que no tienen con qué saciar el hambre. Los dos brazos de la cruz parecen ya compartir el pan. ¿Con quién? ¿Cómo?
Al hacer la señal sobre el pan, pienso también en Jesús. ¿Había reflexionado mucho antes de «instituir la eucaristía» (como decimos nosotros) o le vino la idea de repente cuando tomó el pan durante la última cena, para dar gracias a Dios? Tenía que romperlo, partirlo, distribuirlo. ¿No era, en sus manos, el símbolo totalmente sencillo, absolutamente pobre de su vida y de su muerte?
Nunca terminaremos de meditar en ese pedazo de pan.
Una mujer protestante joven a la que conozco, al comienzo de la comida, acerca a la boca un pedazo de pan y lo besa.
PEREGRINACIÓN
 Era la primera vez que tomaba el tren. Dos peldaños permitían subir al vagón; cada compartimiento tenía la portezuela al exterior; los bancos eran de madera. Casi todos los niños de la parroquia estábamos allí, con el coadjutor. Los padres nos sonreían desde el andén. Mi hermano mayor venía conmigo. Mamá había puesto en nuestra mochila una lata ovalada de «foie gras» con la llave para abrirla. Era la primera vez que veía una lata de «foie gras» ovalada. Era la primera vez que tomaba el tren. Dos peldaños permitían subir al vagón; cada compartimiento tenía la portezuela al exterior; los bancos eran de madera. Casi todos los niños de la parroquia estábamos allí, con el coadjutor. Los padres nos sonreían desde el andén. Mi hermano mayor venía conmigo. Mamá había puesto en nuestra mochila una lata ovalada de «foie gras» con la llave para abrirla. Era la primera vez que veía una lata de «foie gras» ovalada.
Pitido, humo, sacudida, los padres parecían deslizarse hacia la izquierda. Acabábamos de partir. Atravesamos el río por un puente, vimos caseríos, viñedos, y en esto llegamos a una gran estación: Cahors. Habíamos recorrido 15 kilómetros.
Qué impresión la entrada en la «catedral». Era una amplia sala luminosa. Parecía tocada con dos semicascarones de huevo: las «cúpulas». Pero sobre todo es que estaba atestada de niños. En la escuela, éramos una treintena. Imposible contar el número allí. Cuando empezó el canto, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Había allá arriba, detrás de nosotros, encima de las puertas, un gran mueble que producía música.
Me sentía ebrio, embriagado de aquel mundo. Explicaron que la «catedral» estaba allí desde la Edad Media, que había pasado por ella muchísima gente...
Estuvimos dentro mucho tiempo. Las piedras olían bien. Se estaba a gusto. No sé ya dónde ni cuándo abrimos y comimos la lata de «foie gras».
Por la tarde, el tren nos regresó. Los padres nos esperaban en el andén. Todos estamos contentos y felices. No parábamos de contar. Traíamos, vacía, la lata ovalada de «foie gras», y la llave.
Era un jueves. ¡Cómo se había agrandado el mundo aquel día! Habíamos descubierto también que vivíamos en un pueblo pequeño, y que la «catedral» de Cahors, nos esperaba desde hacía mucho, muchísimo tiempo.
POLIFONÍA
Cuando viajo solo en coche, me gusta cantar para Dios. A veces, le hablo también en voz alta: ¿para despertar en mí el sentimiento de su presencia?, ¿para dar una expresión precisa a los movimientos interiores confusos? Lo uno y lo otro, sin duda. Pronto vuelvo al canto, en concreto a los amplios introitos gregorianos que ensanchan mi alma desde hace mucho tiempo y levantan en ella auroras de paz.
El repertorio varía según los colores del día y los matices de mi meteorología íntima. Pero tropiezo con una dificultad siempre insalvable. Quisiera cantar para
Dios cantos polifónicos. Pero, ¿cómo hacerlo estando solo? Lo intento pasando de una voz a otra, conservando en la memoria la anterior, pero queda cojo. Podría integrar en mis tentativas el ronquido del motor de mi viejo R4, en la modalidad de fabordón, pero la nota varía poco. ¿Qué hacer? Siempre me sorprendo intentándolo de nuevo, sin conseguirlo nunca. Esta obstinación tiene que tener algún significado.
Un día, casi lo consigo. Estaba en una playa del Río de la Plata, cerca de Montevideo. Dos compañeros de inmensidad, dos de las mayores voces del mundo, acompañaban y tapaban a veces mi débil canto: el océano y el vendaval. Apenas oía mi voz, arrastrada como brizna de paja por el ruido de las olas y las amplias ráfagas. Fue uno de los días de mi vida en que la polifonía era desgarradora.
VASO
 Fue durante los meses enfebrecidos que siguieron tras la explosión del mayo francés de 1968. Un grupo de cristianos «inconformistas» me invitó a tener un domingo de reflexión. Al terminar la mañana se decidió celebrar la eucaristía. Allí mismo, en el salón donde nos reuníamos. No tenía ni alba, ni estola, ni misal. Teníamos pan y vino. No había cáliz. Una mujer puso delante de mí un vaso ordinario. Pregunté si no habría un vaso mejor, una copa por ejemplo. Con tono bastante agresivo me respondió que había escogido adrede un vaso ordinario. Celebramos la misa con aquel vaso tan sencillo. Fue durante los meses enfebrecidos que siguieron tras la explosión del mayo francés de 1968. Un grupo de cristianos «inconformistas» me invitó a tener un domingo de reflexión. Al terminar la mañana se decidió celebrar la eucaristía. Allí mismo, en el salón donde nos reuníamos. No tenía ni alba, ni estola, ni misal. Teníamos pan y vino. No había cáliz. Una mujer puso delante de mí un vaso ordinario. Pregunté si no habría un vaso mejor, una copa por ejemplo. Con tono bastante agresivo me respondió que había escogido adrede un vaso ordinario. Celebramos la misa con aquel vaso tan sencillo.
¿Por qué aquel minúsculo recuerdo pervive en mí? Después, con frecuencia he celebrado la misa en una mesa, en familia o entre amigos, sin pedir un vaso distinto del que me presentaban.
Cuando pedía una copa, sin duda tenía presente la forma del cáliz tradicional. Me costaba abandonar los ritos habituales. Pero más que el recipiente, o el plato en el que iba a partir el pan, lo importante ¿no era el vivo deseo de aquellas mujeres y aquellos hombres que querían acoger a Jesús en su vida diaria? El vaso «ordinario» era todo un símbolo. En aquel instante no lo comprendí.
¿Me equivocaba al pedir un vaso elegante? La belleza está presente en la vida más banal. Sacamos la vajilla de fiesta para acoger a los amigos que nos visitan. El plato decorado también tiene su sentido discreto. Quizá esté bien, según los días y las circunstancias, variar los símbolos...
Y Jesús, la noche de la última cena, ¿qué copa tenía ante sí? ¿Era de oro, de plata o de alabastro? Quizá fue de humilde barro cocido...
VIAJAR
Cuando me preguntan si he viajado mucho, siempre me cuesta responder. He estado en Beirut, Damasco, Amman, Jerusalén, Madrid, Caracas, Valparaíso, Buenos Aires, Montevideo, Milán, Florencia, Roma, Estambul, Atenas... Pero tras enumerar estas ciudades, siento que sólo he dado una respuesta superficial y he disimulado lo que mis viajes fueron realmente. Sí, he soñado ante las ruinas de Baalbeck, veo el brillo del enlosado del gran patio de la mezquita de los oméyades, estoy todavía en el monte Nebo contemplando la niebla lechosa sobre Palestina, experimento siempre la llamada al infinito de los amplios horizontes de la meseta castellana, la cordillera de los Andes desfila con frecuencia en mí como desde la ventanilla del avión durante aquella larga tarde luminosa entre Lima y Santiago... Viajes de hace treinta, cuarenta, cincuenta años perduran en mí. Nunca he tomado fotografías pero la impresión pervive y estoy con frecuencia, interiormente, en lugares que me habitan definitivamente. ¡Cuántas veces no me he extasiado entrando en la Plaza Mayor de Salamanca!
Nunca contesto del todo cuando me preguntan si he viajado mucho. ¿Qué queda por decir, tan difícil de expresar? La palabra que diría, la que me cuesta de enunciar, es la palabra «rostro». Durante mis viajes, en plena ciudad cargada de historia y de belleza, frente a una paisaje infinito, mi atención pronto se desvía hacia los rostros, hacia un rostro... y a veces encuentro de nuevo en el recuerdo la serenidad de una humilde mujer en una iglesia de Montevideo, la mirada de un anciano benedictino en Trípoli, la silueta de una joven arrodillada en una capilla de Roma, la voz de un palestino arrugado que murmura, sentado bajo una higuera: «Los vientres ganarán...», como también la muchedumbre abigarrada en el Gran Bazar de Estambul, la ola de jóvenes en las calles de Caracas, una marea de reporteros en el aeropuerto de Santiago esperando a un campeón...
 El primer encuentro, en un puerto libanés, en 1951, con toda una multitud oriental, mientras se elevaba la voz del muecín en lo alto del minarete, supuso para mí el descubrimiento de la diversidad humana: la sorpresa perdura todavía, y una especie de ternura ante la variedad de las vidas, de la condición humana... ¿Por qué los rostros, un rostro, concretamente un rostro femenino, puede cautivar hasta tal punto mi atención incluso cuando un monumento, un paisaje tendría que retenerla? Todos mis viajes han sido viajes de humanidad, todos han sido encuentros de rostros. ¡Qué pena no haber podido siempre hablar con aquellas mujeres y aquellos hombres para acercarme a su vida de cada día y acoger los anhelos y el ansia de futuro que ardían en ellos. ¿No son los viajes, a veces, puro espectáculo visto por un transeúnte? Tras un encuentro con países y pueblos, no se lee, como antes, en el periódico las noticias de allí: ha nacido una comunidad. El primer encuentro, en un puerto libanés, en 1951, con toda una multitud oriental, mientras se elevaba la voz del muecín en lo alto del minarete, supuso para mí el descubrimiento de la diversidad humana: la sorpresa perdura todavía, y una especie de ternura ante la variedad de las vidas, de la condición humana... ¿Por qué los rostros, un rostro, concretamente un rostro femenino, puede cautivar hasta tal punto mi atención incluso cuando un monumento, un paisaje tendría que retenerla? Todos mis viajes han sido viajes de humanidad, todos han sido encuentros de rostros. ¡Qué pena no haber podido siempre hablar con aquellas mujeres y aquellos hombres para acercarme a su vida de cada día y acoger los anhelos y el ansia de futuro que ardían en ellos. ¿No son los viajes, a veces, puro espectáculo visto por un transeúnte? Tras un encuentro con países y pueblos, no se lee, como antes, en el periódico las noticias de allí: ha nacido una comunidad.
Cuando me preguntan si he viajado mucho, nunca quedo satisfecho con la respuesta. Tendría que hacer una confesión difícil, dada la resistencia interior. ¿Cómo decirlo? Me arriesgaré con unas cuantas frases lacónicas: «sólo he viajado una vez en mi vida; siempre con el mismo compañero; el encuentro con el compañero invisible es quizá el verdadero viaje; a él es a quien busco en todos mis viajes».
Es verdad, siento la vida como un único viaje, en la intimidad de uno mismo, en esa zona de sombra y de luz, de calma y turbulencias, en la que los acontecimientos, los encuentros, la presencia profunda de los seres amados, buscan nuestra frágil libertad. Por ese camino interior, habría que tener muy en cuenta las figuras luminosas que siempre me cautivan (personajes de la Biblia, santos, justos perseguidos, pensadores, poetas...) así como las obras maestras de la música, la pintura, la escultura, la arquitectura. Sería demasiado largo apuntar aquí la lista, que jalona y acompaña el viaje.
Allende y aquende, en el hondón del alma (¿cómo decirlo?), está el compañero. ¿Decir «Dios»? ¡Pobre palabra estropeada, pervertida por el uso! Preferiría hablar del corazón del universo, del Misterio que aflora en nuestra propia vida, del Rostro de los rostros... pero es todavía farfullar, y ¿no será mejor buscar más allá de la palabra, de los símbolos, tras la imposible expresión?
Creía a veces conocer un poco al compañero. Por poco tiempo siempre. Con frecuencia lo perdía. Me parecía que lo volvía a encontrar o que se me acercaba. Para desaparecer de nuevo. Frecuentemente me preguntaba si no se trataba de un compañero ilusorio, si no era cuestión de «ideas», si no era todo «excesiva hermosura», cuando en el mundo hay tanta crueldad. Pero ¿de dónde viene esa «excesiva hermosura»? ¿No hay que presentir ahí mismo una discreta presencia?
Dijeron que había muerto. Es verdad, pero el naufragio de las ideas, de las fórmulas, de las imágenes, lo vuelve Él mismo. Ya dijo el poeta: «todo dios muerto alumbra un Dios siempre futuro». Nuestro desconocimiento, ¿no será el gran umbral abierto al vértigo de...?
Mis viajes, mi viaje de vida, avanza hacia el inefable compañero. Que se esconde con frecuencia tras la belleza, el sufrimiento, la dignidad, los avances de la justicia, el amor ofrecido... Siento a veces que está en el compartir... |